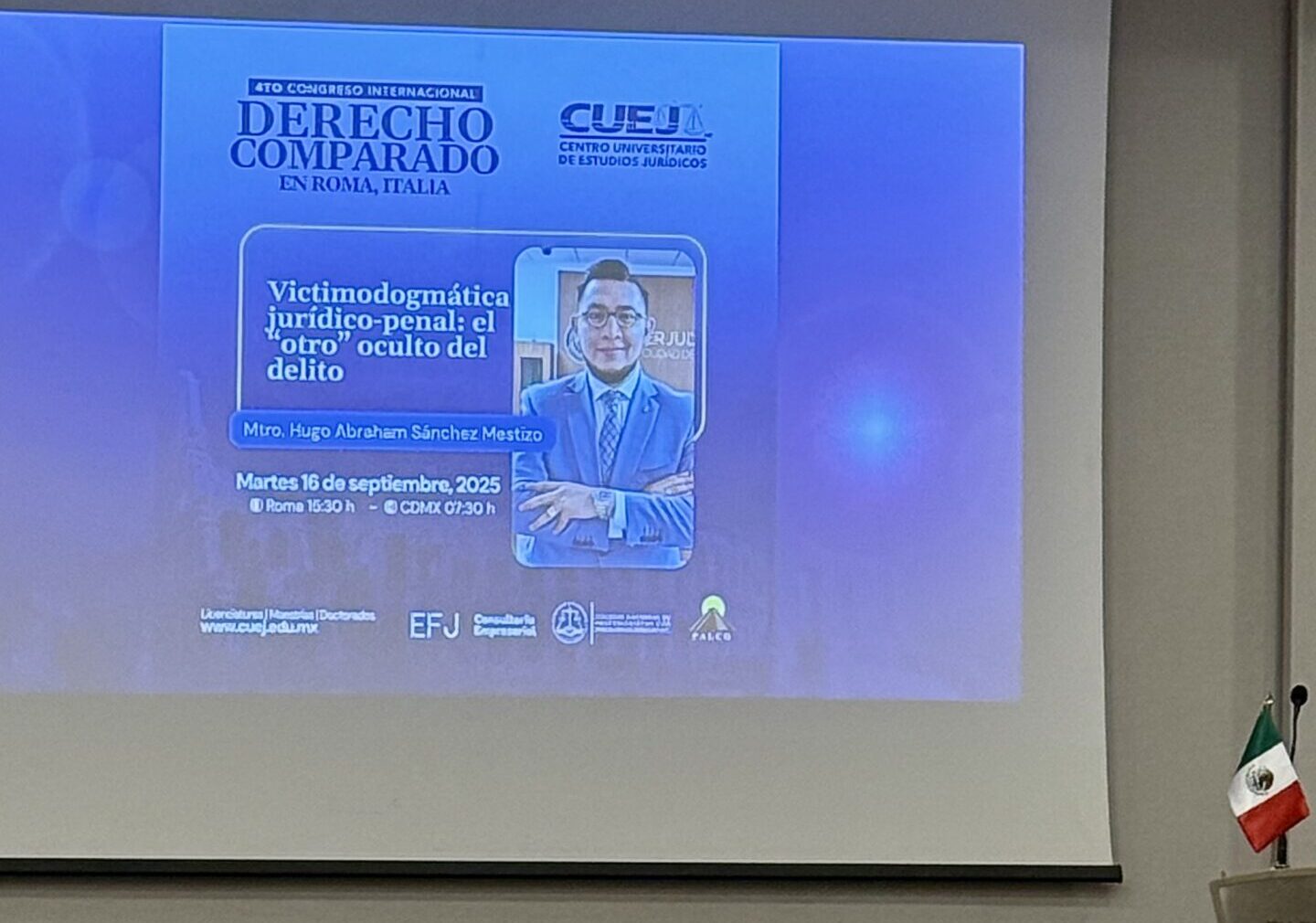Un 16 de septiembre de 2025, en pleno corazón de la ciudad eterna, y a pesar de la distancia con mi país, sentí que llevaba conmigo a México entero. El 4º Congreso Internacional de Derecho Comparado había reunido a juristas de distintas latitudes, y yo estaba a punto de hablar de un tema que, aunque controvertido, consideraba imprescindible para el futuro del Derecho Penal: la victimodogmática jurídico-penal, esa dimensión incómoda y, a menudo, olvidada del fenómeno delictivo.
Desde el inicio agradecí la invitación. Reconocí en voz alta lo que todos intuíamos: que estos congresos no son simples reuniones académicas, sino trincheras intelectuales en tiempos en los que la mediocridad y el desprecio por la inteligencia buscan colonizar incluso al ámbito judicial. Me pareció oportuno decirlo en Roma, cuna del Derecho, donde las piedras hablan todavía de imperios caídos y de principios jurídicos que siguen vivos.
La ponencia comenzó con cierta ironía: “¿Imputar a la víctima? —planteé al auditorio—. ¿De qué está hablando este tipo?”, imaginé que pensaban algunos. Pero poco a poco, con ejemplos cotidianos —una riña vial que termina en homicidio, una infidelidad que detona un arrebato fatal, un transeúnte imprudente que se expone al atropello—, la resistencia inicial se transformó en atención y, más tarde, en aceptación.
Lo que quise transmitir es que la víctima, en ocasiones, despliega conductas determinantes en la configuración del delito. No se trata de justificar al agresor ni de revictimizar al afectado, sino de reconocer que la verdad jurídica rara vez es tan simple como lo dictan los manuales. La dogmática penal ha girado siempre alrededor del autor. La víctima, en cambio, ha sido reducida a objeto pasivo o a simple depositaria de la reparación del daño. La Victimología y el Derecho Victimal han avanzado, sí, pero casi siempre desde trincheras auxiliares y con poco eco en la práctica procesal.
Recuerdo cómo varios colegas asintieron cuando mencioné la teoría de Roxin sobre el incremento del riesgo. Algunos tomaban notas aceleradas cuando hablé de figuras como la autopuesta en peligro o la concurrencia de culpas, que aunque existentes, siguen siendo insuficientes para explicar la compleja interacción entre autor y víctima. Lo dije con claridad: no buscamos castigar a la víctima, sino calibrar la pena del autor con mayor justicia y proporcionalidad, tomando en cuenta la eventual contribución victimal.
Una parte del público se mostró especialmente receptiva cuando expuse los beneficios de esta mirada: primero, que ofrece una visión integral del fenómeno delictivo, útil no solo para juzgar sino para diseñar políticas de prevención; y segundo, que otorga a la víctima una satisfacción más genuina, porque la justicia se aplica con rigor cuando es completamente inocente y con matices cuando ha tenido un papel determinante en el desenlace.
Al concluir, cité una máxima que había llevado conmigo como brújula: “Ver el paisaje completo es navegar lejos del error; pues la verdad se escapa entre las sombras de lo parcial”. Me pareció que el silencio reflexivo que siguió a la frase fue la mejor señal de que la idea había calado.
El cierre no pudo ser otro: evoqué la vieja sentencia “ubi societas, ibi ius”, y la relacioné con nuestro deber de no ceder ante el populismo ni la superficialidad académica. En ese instante, vi rostros de colegas coincidiendo en un mismo gesto de complicidad intelectual. Para mí, ese fue el mayor triunfo: no solo hablar de victimodogmática, sino provocar un diálogo vivo que trascendiera idiomas y fronteras.
Al final, entre saludos y felicitaciones, comprendí que la apuesta había valido la pena. Lo que en México muchas veces suena a extravagancia conceptual encontró en Roma un eco inesperado. La aceptación de varios asistentes, algunos de ellos reconocidos penalistas, me confirmó que la discusión apenas comienza y que, si de verdad queremos un Derecho Penal más humano, más racional y más justo, debemos atrevernos a mirar también al “otro oculto del delito”.
Y así, entre aplausos y la promesa íntima de seguir defendiendo la crítica jurídica frente a la complacencia, cerré mi intervención con un grito inevitable: “Muchas gracias y que viva México”.